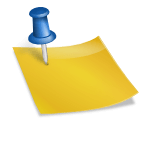Celular en mano: seis de cada diez jóvenes superan las cinco horas de uso diario: un diagnóstico hecho en convenio con ODSA-UCA para orientar políticas públicas en todos los barrios
Un estudio que baja a tierra lo que se ve en la calle
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat presentó la primera Encuesta de Prácticas de Riesgo Adictivo hecha a medida de la Ciudad, un termómetro que toma la temperatura real del consumo, las pantallas y el juego en línea.
La investigación se realizó junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) y alcanzó a 6.000 personas de 18 a 75 años en todos los barrios, para que la foto no se limite a rumores o intuiciones.
Es el primer relevamiento pensado específicamente para CABA y servirá como línea de base para marcar prioridades, medir avances y evitar que las políticas públicas se diseñen a ciegas.
Celular: cuando la pantalla manda el ritmo del día
Entre jóvenes de 18 a 30 años, solo 1 de cada 10 muestra un uso sin riesgos; el resto aparece con señales de alerta que piden a gritos hábitos más sanos y descansos reales.
El dato que más ruido hace: 6 de cada 10 jóvenes usan el celular más de 5 horas diarias, una maratón de scroll que deja huella en el sueño, el estudio y el humor cotidiano.
Además, 4 de cada 10 jóvenes caen en un nivel alto de riesgo según los indicadores del estudio, con señales como ansiedad, irritabilidad o dificultad para cortar con el teléfono.
Apuestas online: diversión que a veces se va de pista
El 16% de los jóvenes de 18 a 30 años apostó en línea alguna vez en su vida, una puerta que se abre fácil con el celular en la mano y la tarjeta cargada a un par de clics.
La mayoría juega en soledad (86,6%) y “por entretenimiento” (89,4%); pero cuando faltan límites y sobran estímulos, lo que parece un rato puede volverse un problema.
Mientras las apuestas online predominan en jóvenes, el juego presencial toca al 33% de adultos mayores, una señal de que la prevención no es de una sola edad ni de un solo formato.
Consumos que conviene mirar de frente
El alcohol es la sustancia más presente: 62% de los adultos lo tomó en el último mes, con picos de 70% en varones y en el grupo de 18 a 30 años, donde el “solo un poco” suele estirarse.
El tabaco aparece en 22% de consumo mensual, más fuerte entre 31 y 44 años; el hábito se cuela en la rutina y cuesta frenarlo sin apoyos claros y compañía cercana.
La marihuana registra 12% de uso en el último mes, con mayor prevalencia en varones, jóvenes y sectores de nivel socioeconómico medio-alto, según marcó el relevamiento.
El estudio también señala que 8% de los adultos probó cocaína alguna vez y que 12% percibe bajo o nulo riesgo en un consumo ocasional, un dato que preocupa por su efecto subestimado.
En paralelo, 13% de la población consumió ansiolíticos alguna vez, con más presencia entre mujeres y personas mayores, donde pesan el estrés, el insomnio y las dolencias crónicas.
Lo que dijo el Gobierno y el mundo académico
Para el Ministerio, el valor de este trabajo es que mira comuna por comuna, edad por edad, y permite salir del “me dijeron” para pasar al “sabemos con certeza” al planificar respuestas.
Desde ODSA-UCA, la lectura es clara: las adicciones son una problemática compleja y multinivel que excede a la responsabilidad individual y necesita comunidad, escuelas y Estado trabajando juntos.
“Por primera vez, contamos con un diagnóstico serio y representativo sobre las prácticas de riesgo adictivo en la Ciudad: esto nos permite diseñar políticas basadas en evidencia y no en intuiciones”, dijo Gabriel Mraida. “No bastan los diagnósticos de expertos: la clave es vincular crianza, escuela, comunidad y Estado”, remarcó Agustín Salvia.
Red de atención: dónde se acompaña hoy
Frente a estos datos, la Ciudad fortaleció su Red de Atención: 38 Centros Barriales con más de 1.200 atenciones por mes, 5 centros ambulatorios especializados y 16 dispositivos de gestión asociada con organizaciones sociales.
La lógica es cercana y humana: puertas abiertas, equipos interdisciplinarios y acompañamiento sostenido, sumando salud, trabajo, educación y familia para recuperar proyectos de vida.
La prevención se cruza con lo cotidiano: talleres en escuelas, clubes y parroquias, asesoramiento legal cuando hace falta y derivaciones a salud mental sin vueltas ni laberintos.
Cómo nos cuidamos: ideas simples que funcionan
Con el celular, ayuda mucho poner horarios, cortar notificaciones y recuperar la mesa sin pantallas; también dejar el teléfono a dormir fuera del cuarto para ganarle horas al descanso.
Si hay apuestas, sirve definir un tope, evitar jugar solo y no mezclar alcohol; cuando el juego deja de ser entretenimiento y se vuelve necesidad, es momento de pedir ayuda.
Con alcohol y otras sustancias, la regla es no manejar, no mezclar y no insistir; si alguien está mal, acompañar, hidratar y buscar asistencia sin vergüenza ni reproches.
Escuela, familias y barrio: todos adentro
En la escuela conviene hablar sin miedo, con info clara y sin morbo; los acuerdos de convivencia digital y los recreos sin pantallas ayudan más de lo que parece.
En casa, el ejemplo pesa: si los adultos frenamos y ponemos límites, a los más chicos les sale más fácil; nadie puede cuidar lo que no ve que se cuida.
En el barrio, los clubes, centros culturales y parroquias son aliados enormes: suman actividades, redes y contención para que el “no puedo solo” se transforme en “vamos juntos”.
Cómo se hizo el estudio, contado sencillo
La encuesta es representativa de la Ciudad: muestra probabilística, 6.000 casos y cobertura de 18 a 75 años. La idea fue tener un mapa que permita mirar por zona, edad y situación social.
Se midieron consumos de sustancias, uso del celular y juego online, además de percepciones de riesgo, hábitos y apoyos disponibles, para entender por qué y cómo se llega a cada conducta.
Con esa base, el equipo puede repetir el relevamiento y comparar en el tiempo, afinando políticas: campañas, centros de atención y propuestas que funcionen en cada comuna.
Señales de alerta que ameritan consulta
Si hay pérdida de control, ocultamiento, deudas, irritabilidad o insomnio asociados a pantallas, juego o sustancias, conviene pedir ayuda profesional y no esperar a “que pase solo”.
En adolescencias, atentos a cambios bruscos de humor, ausencias, caída escolar o nuevos “grupos” que cierran puertas; el diálogo sin juicio abre caminos que el reto bloquea.
Para adultos mayores, mirar soledad, duelos y dolor crónico, que muchas veces empujan a “acomodarse” con tabaco, alcohol o pastillas sin seguimiento médico.
De los datos a la acción: qué sigue
Con este punto de partida, la Ciudad ajustará campañas y ampliará dispositivos donde se detecten más señales de riesgo, con foco en jóvenes y en barrios que piden más presencia.
El valor del estudio no es el gráfico: es la puerta para mejorar la ayuda concreta, acortar tiempos de espera y llegar antes, con equipos que entienden la trama de cada hogar.
La invitación es sencilla: si te hace ruido lo que leés, acercate a un centro, contá lo que pasa y llevate una mano amiga; pedir ayuda también es un acto de coraje barrial.