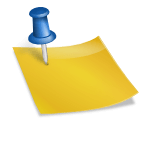Desde fines de los ’30, este café fue centro de identidad cultural, inspiración literaria y memoria barrial
Un café con nombre y raíces
Hacia fines de 1932, sobre Gurruchaga 432-436, el Café İzmir nació de tres cuartos de un inquilinato que se abrieron al barrio como quien abre una ventana grande a la vereda.
La versión más repetida dice que Jaim Danón lo bautizó “İzmir” en honor a su ciudad natal; más allá de los papeles, el nombre prendió y quedó para siempre en la memoria vecinal.
El comercio fue habilitado en 1937 y en 1940 tomó las riendas Rafael Alboger, otro inmigrante de Esmirna que supo leer el pulso del barrio y sostener la casa por un cuarto de siglo.
De Esmirna a Villa Crespo
Alboger había llegado en 1902 y aprendió el oficio entre betunes, bandejas y manteles: lustrabotas, mozo y maître, hasta ganar cintura en cafés donde el servicio era un arte.
Cuando el dueño anterior se cayó económicamente, una garantía hipotecaria le abrió la puerta del İzmir; con trabajo y paciencia, levantó el negocio y a su familia.
Desde entonces, café y familia quedaron atados por casi tres décadas, y el local se volvió parte del mapa afectivo de Villa Crespo.
“El Café İzmir no era solo un bar: era escuela de convivencia cultural entre judíos, musulmanes y cristianos en Villa Crespo.”
Faro literario y multicultural
Por sus mesas pasó Leopoldo Marechal y el İzmir quedó inmortalizado en “Adán Buenosayres”, prueba de que un bar puede ser también personaje de novela.
El lugar fue imán de oleadas migratorias: acentos, creencias y saberes se cruzaban sin pedir permiso, y cada charla traía un mundo distinto a la misma mesa.
Entre anís, tabaco e idioma sirio, el İzmir afinó el oído del barrio para la diversidad, enseñando a convivir entre diferencias con humor y ternura.
Ciudad, bohemia y barrio
La clientela mezclaba intelectuales, obreros, músicos, comerciantes y muchachos de potrero; no había tarjeta de ingreso, bastaba con ganas de conversar.
En las mesas del fondo se debatía de literatura, fútbol y política, y el mozo sabía cuándo traer otra vuelta sin interrumpir el hilo de la charla.
El barrio encontraba ahí un refugio contra la prisa y el ruido; el tiempo se medía por rondas de café y no por relojes ansiosos.
Sabores, lenguas y rituales
El menú no se jactaba de lujo, pero cada taza salía con la temperatura justa, el pocillo limpio y esa espuma cortita que hace a un buen café.
Se oían palabras en ladino, árabe y castellano, un concierto de lenguas que hacía escuela; cualquier chico aprendía que el mundo es más grande que su cuadra.
Había mesas de truco y dominó, rituales de sobremesa que armaban familia extendida, con saludos, bromas y códigos que atravesaban generaciones.
Puente con la literatura
Cuando se nombra al İzmir en “Adán Buenosayres”, no se cita un bar cualquiera: se convoca un clima, una ética de conversación y una cadencia de barrio.
La novela de Marechal confirmó algo que los vecinos ya sabían: la cultura también se cocina a fuego lento en un café, entre migas y servilletas con anotaciones.
Esa mención literaria blindó la memoria del lugar y lo convirtió en peregrinaje secreto de lectores que buscan huellas en el asfalto.
Fotografías mentales de una época
Puerta de madera, vidrios repartidos, un mostrador con platos de loza y vitrina de masas; la luz de la tarde entraba oblicua y se quedaba un rato.
El sonido era un susurro múltiple: cucharitas contra pocillos, naipes mezclados, carcajadas breves, y un bandoneón que asomaba de vez en cuando.
La esquina respiraba esa mezcla de barrio trabajador y bohemio que hizo de Villa Crespo una patria chica para muchos recién llegados.
Trabajo, familia y mostrador
Sostener el İzmir fue una tarea de hombro a hombro; el café se abría temprano y se cerraba tarde, con manos que no faltaban nunca.
El mostrador era escuela de oficio: hospitalidad, memoria de pedidos, paciencia para escuchar, y cintura para apagar incendios sin levantar la voz.
Así el bar se volvió extensión de la casa; los mozos conocían nombres, apodos, dolores y pequeñas victorias de cada parroquiano.
Centro de identidad y pertenencia
El İzmir ayudó a hilvanar vecindades entre diferencias, una trama fina donde cabían fiestas, duelos y noticias traídas de lejos.
La pluralidad no se declamaba, se practicaba en la mesa compartida, con respeto por los silencios y curiosidad por la historia del otro.
Por eso el bar fue centro de identidad cultural, espejo donde el barrio se miró y se reconoció durante años.
Un cierre que dolió en el mapa sentimental
Con los años cambió la ciudad y el último baluarte sefaradí bajó la persiana; en 2004, la demolición dejó en el aire un suspiro colectivo.
Hubo reclamos y recuerdos, pero el edificio finalmente desapareció; quedó la esquina y una memoria tozuda que se resiste al olvido.
Desde entonces, el İzmir vive en anécdotas y fotografías, en páginas subrayadas y en caminatas que buscan la sombra de lo que fue.
Lo que nos deja el İzmir hoy
Nos recuerda que los cafés son más que mostradores y pocillos: son aulas de ciudadanía, talleres de escucha y refugios contra la intemperie.
En tiempos veloces, un bar que te obliga a bajar un cambio es casi un acto de resistencia; por eso la memoria vale como faro para lo que viene.
Honrar su historia no es congelar el pasado, es aprender a construir lugares donde la diversidad se sienta a gusto y la palabra circule sin miedo.
Villa Crespo, territorio de encuentros
El barrio sigue siendo una tierra fértil para nuevas mesas, con librerías, teatros y cafés que heredan esa mezcla de trabajo y cultura.
Cada generación reinventa su propio İzmir de esquina, un punto de reunión para celebrar lo que nos hace comunidad.
Y cuando alguien pregunta por qué este café importa, la respuesta vuelve al cuerpo: porque ahí se aprendió a estar juntos, distintos y vecinos.