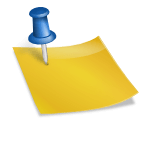Parque Chas y Villa del Parque guardan huellas vivas de aquella decisión histórica del 23 de agosto de 1812
“A veces la historia no está en los manuales: está en la plaza, en una placa, en una sala de barrio, esperando que la miremos de cerca.”
Parque Chas: una plaza que cuenta una retirada heroica
En el entramado único de Parque Chas hay un punto que el barrio aprendió a querer: la Plaza Éxodo Jujeño, encajada entre Liverpool, Dublín, Gándara y Bauness. Es un rectángulo verde sencillo, pero cargado de sentido, porque su nombre trae a la vereda porteña una escena clave de nuestra independencia.
La plaza se bautizó por ordenanza municipal de 1970, y ese dato burocrático se vuelve emocionante cuando entendemos el porqué: homenajear la decisión colectiva del pueblo jujeño de abandonar su ciudad para no dejarle nada útil al ejército realista que venía bajando desde el norte. Un sacrificio enorme, planificado como maniobra para ganar tiempo y terreno.
Manuel Belgrano había dado la orden el 29 de julio de 1812, y el 23 de agosto se puso en marcha el Éxodo. No fue una caminata romántica: fue supervivencia, estrategia y coraje popular. Por eso, que una plaza barrial lo recuerde está perfecto: la historia se sostiene cuando la comunidad la pisa todos los días.
Quien se acerque va a encontrar un espacio cuidado, con bancos, juegos y ese ritmo calmo que tiene Parque Chas. La toponimia hace el resto: nombrar también es educar. Y acá el nombre señala con firmeza una gesta que a veces pasa al pie de página de los manuales.
Villa del Parque: un escenario cultural para volver a contarlo
A varias cuadras, en Villa del Parque, el Éxodo Jujeño encontró en 1934 un recordatorio artístico bien de época: un acto en el Cine Teatro Hollywood, organizado por la Asociación Cultural Helena Larroque de Roffo, ese tipo de instituciones que hacían barrio con poesía, música y charla.
La programación respiraba altiplano y memoria: música regional a cargo de Quita (o Kika) Pugliese, aires jujeños interpretados por Horacio Cuñado y José María Ruiz, ejecuciones en quena por Andrés Alencastre y una charla del poeta Domingo Zerpa titulada “La Puna a través de mi verso”. Un homenaje con la simpleza delicada de las cosas bien hechas.
Pugliese fue una folklorista fina, de las que juntaban en su casa a quienes amaban el cancionero popular, una militante del género cuando todavía no se decía “militar” la cultura. Alencastre —músico y poeta cuzqueño— fue reconocido por José María Arguedas como uno de los grandes poetas quechuas del siglo XX.
Zerpa, jujeño de Abra Pampa, docente y poeta mayor, dejó una marca enorme; Julio Cortázar (bajo el seudónimo Julio Denis) prologó uno de sus primeros libros, en esos cruces hermosos que regala la educación pública cuando dos maestros se encuentran en la misma escuela.
Hoy la Asociación Cultural, Social y Biblioteca Popular Helena Larroque de Roffo sigue latiendo en Simbrón 3058. Esas casas de cultura de barrio son un tesoro: guardan archivos, fotos, programas y voces que completan lo que no siempre llega a los libros.
Belgrano, la decisión difícil y una ciudad que recuerda
El Éxodo Jujeño fue una retirada con la frente alta: “tierra arrasada” para no alimentar al invasor, y coraje para desmontar la propia vida y caminar hacia Tucumán. La medida fue dura —quema de cosechas, traslado de bienes, familias enteras en marcha—, pero ganó tiempo y ayudó a torcer la historia un mes después, en septiembre de 1812, con la victoria en Tucumán.
A Belgrano lo conocemos por la bandera, pero en el norte fue también un estratega que supo leer el terreno y la política. La orden del 29 de julio no salió de un escritorio cómodo: fue un manotazo de lucidez frente a un enemigo que venía con ventaja.
Por eso, cuando una plaza porteña lleva el nombre “Éxodo Jujeño” y una biblioteca de barrio programa un acto para recordarlo, lo que se arma es un puente. Buenos Aires se mira en el espejo de Jujuy, y reconoce que la independencia fue federal, incómoda y colectiva.
La plaza hoy: señales, caminata y una charla a cielo abierto
Si te das una vuelta por Parque Chas, la plaza te recibe con su diseño renovado, sendas para caminar y sectores para parar la pelota. Es un lindo plan de tarde: mate, sol que cae y conversación sobre la decisión que tomó un pueblo hace más de dos siglos.
El verde ayuda a bajar un cambio y mirar el nombre con otros ojos. Las placas y carteles son disparadores perfectos para estudiantes y curiosos: una excusa para volver a preguntar quién fue Goyeneche, por qué Belgrano ordenó el éxodo y qué pasó después en Tucumán y Salta.
En fechas cercanas al 23 de agosto suelen aparecer recordatorios y actividades educativas. No hace falta una ceremonia enorme para honrar: alcanza con una visita escolar, una flor o una charla breve que ponga la historia en palabras de hoy.
Villa del Parque, memoria que continúa en sala de lectura
La Roffo es de esas bibliotecas que sostienen la cultura con abrazo largo: talleres, presentaciones, proyecciones, peñas, y un archivo vivo que rescata programas viejos y crónicas del barrio. En su sede actual, la historia convive con la agenda del presente.
Que en 1934 se haya llenado un cine para escuchar música regional, quenas y poesía sobre la Puna dice mucho del espíritu porteño cuando el barrio se organiza. La cultura no fue un adorno: fue el modo de recordar y aprender con emoción y datos, como corresponde.
En esas grillas de artistas aparecen apellidos que hoy no siempre circulan, y vale volver a nombrarlos. Nombrar es también agradecer a quienes tejieron puentes entre la gran historia y el aplauso de platea de barrio.
Caminar la ciudad, leer sus placas
Buenos Aires está llena de estas pistas: una esquina, un monolito, un nombre de plaza. Si afinamos la mirada, el mapa se convierte en un libro abierto. Y cada nombre propio, en una entrada para volver al pasado con preguntas frescas.
Parque Chas y Villa del Parque, tan distintos y tan cercanos, comparten el hilo belgraniano del Éxodo. Uno lo recuerda en el espacio público; el otro, en la escena cultural que lo vuelve relato y canción.
La invitación es simple: acercarse, leer, escuchar, preguntar. Hacer de la memoria un hábito de barrio, como sacar la silla a la vereda al caer la tarde.
Para guardar en el bolsillo
La Plaza Éxodo Jujeño queda en Parque Chas, entre Liverpool, Dublín, Gándara y Bauness; la Asociación Cultural Helena Larroque de Roffo funciona en Simbrón 3058, Villa del Parque. Dos direcciones, una misma señal: el Éxodo Jujeño vive en la ciudad.
Si vas con chicos o con escuela, probá este juego: armen una línea de tiempo mínima —29 de julio orden de Belgrano, 23 de agosto inicio del Éxodo— y piensen qué significa “irse para poder volver”. Ese ejercicio, cortito y potente, hace que el nombre de la plaza se encienda.
Y después, si pinta, terminá la recorrida en la biblioteca: abrir un libro también es una forma de marcha, de esas que vencen al olvido a puro papel, música y palabra compartida.